- Calle Agramonte No 190 esquina a Maceo. Holguín.
- 8.00 a.m. a 4.30 p.m
Menu
Historia y Literatura: Caminos que se cruzan (Primera parte)
José Abreu Cardet
 Lo más usual al analizar la relación literatura e historia es referirse a la novela histórica o cómo dramaturgos, poetas y cuentistas han reflejado acontecimientos o personajes del pasado. Trataré de ver el asunto desde otro ángulo e intentar responder una pregunta ¿Qué utilidad tiene para un historiador la literatura? Se dice que los animales tienen cierta percepción especial para las hecatombes naturales.
Lo más usual al analizar la relación literatura e historia es referirse a la novela histórica o cómo dramaturgos, poetas y cuentistas han reflejado acontecimientos o personajes del pasado. Trataré de ver el asunto desde otro ángulo e intentar responder una pregunta ¿Qué utilidad tiene para un historiador la literatura? Se dice que los animales tienen cierta percepción especial para las hecatombes naturales.
Terremotos y erupciones de volcanes son percibidos antes que estallen por gorriones o gatos monteses que de pronto actúan de forma alarmante e ilógica para su comportamiento habitual. No sabemos lo real o incierto del criterio Pero si es indiscutible que en ocasiones la sensibilidad de los artistas es capaz de atrapar en su obra el sentido de una época. El historiador Jorge Ibarra supo aprovechar esa sensibilidad extrema de los artistas y Un análisis psicosocial del cubano a través de la obra de los poetas de las primeras décadas del siglo XX reflejó el estado de frustración de la sociedad cubana. Quizás el que mejor supo atrapar esa frustración de la república fue Virgilio Piñera y la plasmo en su obra Aire Frio.
Virgilio Piñeiro, el gran dramaturgo cubano, pudo reflejar en su textos muchos aspectos del sentido de la vida de los cubanos en la república burguesa. Una de sus obras más emblemáticas fue Aire Frío, donde a través de las aspiraciones de una mujer de tener un ventilador se refleja el sentido de la falta de un horizonte que fuera más allá de la subsistencia diaria que representaba la vida cotidiana para una gran cantidad de cubanos antes de 1959. Ese hombre y la mujer que Virgilio Piñerio expuso en su obra Aire Frío.
Atenazados por una mediocridad económica e incluso sicológica simbolizada en la aspiración de comprar un ventilador. Luz Marina, la protagonista principal del drama, afirmar en unas palabras que expresan la frustración de una gran parte de la sociedad cubana: «Por un ventilador soy capaz de casarme con un sepulturero, y hasta de venderme».(1)
Aunque no pocos historiadores al pensar en alguna utilidad para sus obras tan solo se refieren a datos que demuestren o nieguen una tesis.
Es difícil recurrir a novelas, obras de teatro o poesía como fuentes para tener conocimiento de ese tipo. Varios escritores han realizado investigaciones mucho más eruditas que algunos historiadores para escribir una novela sobre un personaje o un acontecimiento como Alejo Carpentier, por citar un ejemplo, con su Siglo de las Luces. Por regla los estudiosos del pasado prefieren los documentos u otras fuentes a las que consideran más confiables. El novelista tiende a cambiar la realidad a introducir personajes ficticios o criterios que no están avalados por el sacrosanto documento.
Es cierto que el artista trata de atrapar más la pasión que reflejar en su obra los acontecimientos al detalle. El historiador tiene límites más estrechos para referirse a los estados de ánimos de una época. Asuntos como el amor, el pánico, la envidia son difícilmente explicables desde los instrumentos con que cuentan los estudiosos del pasado. Poetas y novelistas tienen un horizonte ilimitado en ese sentido. Un ejemplo elocuente es Alejo Carpentier. Pocos como el supieron atrapar el pánico causado por la revolución de Haití entre los propietarios de esclavos.
Con economía absoluta de palabras retrató en El Siglo de Las Luces lo que debieron de ver y sentir los blancos vecinos la isla al llegar los colonos refugiados de Santo Domingo. En este caso se refería a Santiago de Cuba a donde arribaban los barcos con los fugitivos de la revolución haitiana.
”La ciudad estaba llena de colonos refugiados. Se hablaba de terribles matanzas de blancos, de incendios y crueldades, de horrorosas violaciones. Los esclavos se habían encarnizado con las hijas de familias, sometiéndolas a las peores sevicias. El país estaba entregado al exterminio, el pillaje y la lubricidad…” (2)
Carpentier tambien tomo el pulso a las esperanzas puesta por la sociedad cubana y en general América Latina a la revolución. En la novela La consagración de la primavera, puso en boca de uno de los personajes el impacto que causaron los barbudos victoriosos: «Miro y vuelvo a mirar a estos hombres de la Sierra y me parecen como gente de otra raza… Acaso una raza nueva capaz de hacer algo nuevo». (3)
Algunos escritores han logrado caracterizar una región en ocasiones con más maestría que el más experimentado historiador. Regino Botti supo atrapar la profunda huella española de Gibara. Territorio con una numerosa población de ese origen y que militaron defendieron el imperio español en las guerras de independencia. En 1900 el gobierno interventor de los Estados Unidos promovió él envió de un grupo de maestros cubanos a participar en un curso de verano en la Universidad de Harvard. Entre los 1337 maestros seleccionados se encontraba el joven de 22 años; Regino E. Botti quien sería uno de los poetas más importantes del siglo XX cubano.
Desde su natal Guantánamo, se dirigió por vía marítima hacia los Estados Unidos. Embarcó en la bahía de su ciudad natal en el buque Pherson. Este hizo escala en Baracoa y Gibara para recoger los maestros de esos lugares. Botti sensible, tanto al paisaje humano como al geográfico, escribió sobre aquel viaje y luego publicó estos relatos en el periódico guantanamero El Managui. El bardo hizo un singular contrapunteo entre Gibara y Baracoa apropiándose de la naturaleza humana y la geográfica:
”Gibara no tiene el golpe de vista, el relumbrón de Baracoa; pero, si no es tan pintoresca, es mas población, mas limpia, mas moderna, mas suntuosa. Baracoa es mambisa Gibara española; en aquella se ven muchos sombreros de yarey, en ésta boinas; Baracoa suspira por la libertad cubana, Gibara llora sus cadenas perdidas; aquella es Cuba esta es Covadonga con mas sangre española que la original, que la auténtica.” (4)
Algunos artistas han dejado su testimonio sobre acontecimientos y personajes que tuvieron un papel de relieve en el pasado y de los que fueron testigos. Muchas veces mas que la información es la capacidad de atrapar la esencia del hecho o la persona de enmarcarlo en el ambiente que lo rodea, como un testimonio de Dulce María Loynaz a Vicente González Castro sobre el canario Joaquín Montesinos una figura casi olvidada por la historia de Cuba.
Dejemos que sea la propia Dulce María la que nos recuerde aquel canario amigo de Martí:
”Tengo otro recuerdo de un señor que visitaba mi casa y que tenía una barba larga, blanca e iba siempre vestido de alpaca negra. Cuando llegaba este señor a mi casa, tanto mi padre como mi madre lo recibían con una marcada deferencia, con un marcado respeto, y yo no me explicaba la razón. Yo no sabia que cosa tenía ese señor. Ahí esta el señor Montesinos –decían- y toda la casa se ponía en movimiento.
Después supe que ese señor que casi no hablaba era el joven isleño que le llevaba la cadena a José Martí y del que el habla en el Presidio Político en Cuba. Era uno de los personajes inolvidables de mi casa.” (5)
Trayéndolo a un ámbito mas especifico hemos hecho una breve incursión en como la historiadora Ángela Peña Obregón ha utilizado la poesía. Ángela nació en Holguín en 1945. Ingreso en la Universidad de La Habana en 1963 en la carrera de Historia. Aquel era el segundo curso de esa especialidad que se impartía en Cuba. Ella se ha dedicado fundamentalmente al estudio de los monumentos y la arquitectura. Aparentemente nada esta más separado de la poesía que esas armazones de ladrillo, arena, cal madera… que conforma las viejas edificaciones que ella estudia. Sin embargo por norma en cada uno de sus libros recurre a los poetas para que la ayuden a introducirse en ese universo tan material. Veamos la utilidad que le ha dado a la poesía.
En su libro La ciudad de los parques Cada capítulo lo inicia con un exergo donde utiliza estrofas de un poeta. La introducción la comienza con el bardo Antonio Luciano Torres, de este citó de «Canto a Holguín»:
Holguín, mi pueblo natal,
¿cómo no cantarte un día
Si encierras la poesía
Del jardín universal?
En el capítulo sobre los antecedentes históricos de la ciudad cita a Gilberto González Seik, de su poema Ciudad:
Fue construida por mis padres
Vísperas de mi nacimiento.
Levantada con el oficio de los maestros
Albañiles carpinteros
Del poeta y profesor Juan Siam Arias, cita el poema Adéntrate
Adéntrate en la ciudad
Que las calles caprichosas
Te guíen
Por entre casas y parques.
En el libro citado utiliza poesías de José Luís Moreno, Francisco García Benítez, Alejandro Querejeta, José Oberto Caise, Lalita Curbelo, Lourdes González, Ana Cecilia Tamayo, Juan L Puig. Ángela nos trae una estrofa de Alejandro Querejeta de su poema «Siempre será pequeña la ciudad» sobre las desparecidas palomas del parque San José al referirse a esta plaza:
Allí está el parque y las palomas
Alguien las alimenta de hermosura.
Ese alguien era José García Castañeda, el historiador de la ciudad, que tenía un gran palomar y salía por la tarde al parque a alimentar a las aves. También utiliza la letra de canciones como la de Antonio Core y Zellek «Mi humilde homenaje» con una estrofa que se refiere a la Loma de la Cruz y a Oscar Albanés promotor de la escalinata o La guaracha Don Juan Quiñones. Entre las poesías utilizadas por Ángela hay una nada favorables a los holguineros de aquellos tiempos de la autoría del español Alfonso Camin, que visito la ciudad en 1954:
A Holguín, sin hacer escalas
Vamos y en tierra holguinera
El avión pliega las alas.
Holguín ni aplaude ni espera.
Holguín duerme a la bartola
poco libro, mucho arado
cada calle abierta y sola
va a morir en el sembrado.
(………………)
Que en Holguín el cielo es bajo,
Anda siempre a ras de suelo.
¡ y nadie se da el trabajo
De alzar hacia el hombro el cielo!
Tiene Holguín plaza y casino
Con sus grandes mecedoras
¡pero denme otro camino
donde canten las auroras!
En el libro Pasajes holguineros de la autoría de Ángela Peña y María Julia Guerra utilizan versos del Cucalambé, Incluso recogen y salvaron del olvido una décima anónima sobre el estallido de un ingenio azucarero en la zona de Velasco.
El 25 de marzo
Por ser un día señalado
La máquina ha reventado
Y toda se ha hecho pedazo
Este es un fuerte amenazo
Que lo manda el Verdadero
Y de este bello Cordero
Y del Espíritu Santo
Salió un entero ladrillo
Cogió frente a Aguilera
Los negros de esta manera
Murieron sin diversión
Seis carriles y dos mortales
Fuego a los cañaverales
El Día de la Encarnación.
También en el libro San Isidoro de Holguín, la ciudad en el tiempo de la autoría de Ángela Peña e Hiram Pérez, toma prestados fragmentos de la literatura para enfatizar sus ideas.
En una entrevista que le hicimos Ángela nos expreso: «… es una forma de reafirmar a través de la poesía o la narrativa o la cancionística sus ideas sobre la ciudad, pues estos autores también hacen gala de su amor y sentido de pertenencia a la ciudad.»
Ángela continúa tejiendo las calles y plazas holguineras con las poesías de quienes han amado y cantado a esta ciudad. En cierta forma tambien toda esa larga aritmética de libros de su autoría es como un gran poema a Holguín y sus vecinos.
NOTAS
1–Piñeira Virgilio, Aire Frío, Ediciones R, La Habana, 1960. , p. 288
2–Alejo Carpentier El Siglo de las Luces Letras Cubana La Habana. 2001. p. 79.
3–Alejo Carpentier, La consagración de la primavera, Editorial Letras Cubana, La Habana, 2001, p. 417.
4–Regino E. Botti, Harvardianas y otros saltos al norte, Editorial el Mar y la Montaña, Guantánamo, 2006, P 30.
5–Vicente González Castro, Un encuentro con Dulce María Loynaz, Ediciones Artex, La Habana, 1994, p 109.
Historia y Literatura: Caminos que se cruzan (Segunda parte)
José Abreu Cardet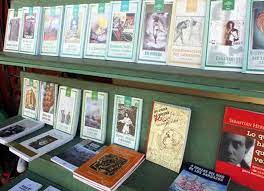 En lo personal he utilizado tambien la literatura en mis estudios sobre el pasado. Incluso fue para mi una verdadera sorpresa que una obra de teatro me ofreció información tan valida y útil como la que he obtenido de cualquier archivo. Me refiero a uno de los textos del dramaturgo Francisco Javier Balmaseda.
En lo personal he utilizado tambien la literatura en mis estudios sobre el pasado. Incluso fue para mi una verdadera sorpresa que una obra de teatro me ofreció información tan valida y útil como la que he obtenido de cualquier archivo. Me refiero a uno de los textos del dramaturgo Francisco Javier Balmaseda.
Nacido en Remedios, en 1823, este artista militó en el movimiento independentista cubano. En 1869 fue desterrado a Fernando Poo. Logró escapar de esa infernal prisión y se estableció en Colombia. Escritor fecundo llegó a producir alrededor de 30 obras de teatro. Entre estas se encuentra: Carlos Manuel de Céspedes.
La obra nos ofreció una información que desde hacia años buscábamos. En la década de los setenta del siglo XX emprendimos una investigación sobre el general cubano Julio Grave de Peralta. Logramos entrevistar a algunos de sus descendientes.
Según la tradición familiar Julio había estado durante un tiempo en la ciudad de Remedios antes del estallido de la guerra de 1868. Luego en una hoja mecanografía que encontramos en el Archivo Nacional de Cuba se repetía esa información, pero sin aclarar de que fuente la tomaron. La posibilidad de esa estancia del futuro general en Remedios se hizo más evidente cuando nos enteramos que una de sus hermanas residía en esa población.
De todas formas buscábamos la confirmación de la noticia y la hallamos leyendo el texto de Francisco Javier Balmaseda «Carlos Manuel de Céspedes». En la segunda escena se produce una reunión de los principales líderes de la guerra de 1868. Es posible que algunos de estos patriotas nunca se hubieran encontrado en la vida real. Este fue el caso de Julio Grave de Peralta e Ignacio Agramonte.
Hasta ahora no hay evidencias de que ambos se conocieron personalmente. Pero estamos ante la libertad artística lo que permite que en la referida obra ambos se conocieran y saludaran como si fueran viejos amigos.
Al iniciarse el encuentro el general Ignacio Agramonte le presenta al holguinero a dos patriotas remédianos. Pero dejemos a la imaginación del artista esta singular reconstrucción del pasado:
Ignacio Agramonte: Tengo el gusto de presentarle a los coroneles Antonio Lorda y Francisco García Conde que vienen de Remedios, tierra fecunda en valientes.
Julio Grave de Peralta: Señor general Agramonte ya tenía el gusto de conocer a estos denodados coroneles; he vivido muchos años en Remedio. (1)
De esta forma confirmamos por medio de la referida obra de teatro la presencia de Julio Grave de Peralta en Remedios durante su juventud. No hay duda que el dramaturgo conoció al futuro general durante su estancia en Remedios. De esa forma tal afirmación que puso en boca de uno de los personajes de su obra no hubiera tenido lógica. La literatura y el arte en general nos han dado la posibilidad de mostrar las relaciones humanas, las pasiones que matices aparte de cada época son permanentes.
En el libro de nuestra autoría Las Fronteras de la Guerra: soldados mujeres y regionalismo en el 68 (2) publicado por la editorial Oriente en la búsqueda de un testimonio lo que significaba la lealtad de la familia encontramos un ejemplo expresado por Dante donde muestra lo horrible que es la traición de un pariente cito lo que escribí en aquel momento:
«El vínculo familiar podía sellar una alianza difícil de romper por peligrosas que fueran las circunstancias. El asunto tenía viejas raíces en la historia. Era tan inconcebible la traición al pariente que Dante, en su Divina Comedia, sitúo a los que habían caído en tal falta en el noveno círculo del infierno. Sometidos a la cruel tortura de un frió invierno:
yacen las sombras en el lago helado
batiendo el diente a modo de cigüeña (3)
Para un meridional este debía de ser el más horrible de los castigos. Los cubanos en cierta forma estaban emparentados con el florentino y su formación latina, pero en especial con el elevado concepto que tenía esa cultura de las relaciones familiares. Asunto que pese a todos los cambios sobrevive todavía en la Cuba de inicios del siglo XXI como cualquier vecino de barrio podrá comprobar sin mucho esfuerzo.»
En una ocasión utilice la pintura en el libro Apuntes sobre el integrismo (4) al referirme al papel que les han dado en los estudios históricos cubanos a los defensores del imperio (5). Se ha estudiado muy poco esta corriente política. Hice una comparación entre cómo han sido tratados en los textos de historia los integristas y una pintura de Goya:
«Tal parece que son una de esas pinturas de Goya sobre el dos de mayo de 1808, en Madrid, donde los franceses integrantes de los pelotones de ejecución no tienen rostro. Sin embargo, esa multitud de voluntarios del 68, enardecida y cruel, tenía rostro, nombre y sobre todo motivaciones para cometer esos excesos. Por regla se pierde la objetividad y se les condena sin escuchar sus razones.»
Recuerdo cuando estudiaba el integrismo en Gibara choqué con el resultado de esa corriente política: en una área relativamente pequeña construyeron los vecinos de esta comarca, la mayoría campesinos canarios, alrededor de 150 fortines y otras obras de carácter militar. Desde ellos ofrecieron una desesperada resistencia a los insurrectos en sus incursiones. Era difícil explicar por qué aquella pobre masa, propietarios de fincas que parecían extraídas de Liliput, defendieron con tanta pasión sus terruños. En cierta medida sería la poetisa Dulce María Loynaz la que me dio una huella inicial para entenderlos.
Dulce María casada con un cronista social canario atrapó el desespero de aquella gente por la tierra y el agua. La poetisa recorrió las islas canarias en el siglo XX pero la realidad geográfica no ha variado sustancialmente y podemos tomar como referencia estos fragmentos de su descripción para imaginar parte de aquellas islas en el XIX. En su recorrido ella pudo comprobar que junto a zonas fértiles se extienden paisajes que parecen extraídos de la ciencia ficción:
De súbito, el paisaje da la vuelta y cambia todo en derredor nuestro como arrancados de raíz han desaparecido en unos minutos los árboles y albercas. La hierba se hace mustia, las flores palidecen y acaban por desaparecer también dejando tan solo la piedra descarnada a ras de tierra.
Y es que hemos doblado ya la punta de Teno, y entramos en el Sur, donde la vida ha muerto hace miles de años.
Dicen que contemplando el monte de Nublo en Gran Canaria, don Miguel de Unamuno, nunca propenso a ceder a asombro alguno, hubo de exclamar conturbado:
– Esto es una tempestad petrificada (6)
La falta de agua es antológica en las Canarias. Si seguimos el discurso narrativo de la poetisa cubana Dulce María Loynaz nos dice que:
«… allá hay pueblos que llevan en su nombre un espejo de agua que en la realidad ya no existe como San Cristóbal de la Laguna: Es decir, que las gentes de su tierra ven un agua que, aunque, no existe hoy, existió hace siglos. (7)
En otra página de su relato retorna a esta narración sobre la añoranza por el agua: «Y dejamos atrás Río de Arico, donde no hay ningún Río, sino esta obsesión de las gentes por el agua.» (8)
Esos hombres y mujeres estaban acostumbrados a que el paisaje se haga en ocasiones cómplice de la miseria material humana. La poetisa nos dice de la pobreza de algunos de estos vecinos: «También las cuevas naturales que forman los repliegues de las rocas son viviendas de mucha gente humilde». (9)
Los canarios llegan inesperadamente a la mayor de Las Antillas, un mundo nunca imaginado, no por la existencia de tesoros incaicos o aztecas, sino por la simple abundancia de agua y vegetación. Donde todo se proyecta en exceso según Dulce María en Cuba:
…. aquella posibles tres cosechas al año que le habían hablado los guajiros. Y aquellos esquejes clavados en tierra para sostener la alambrada de los cercados, que sin raíces ni otros propósitos que el dicho, a la vuelta de una semana florecían milagrosamente, crecían hasta hacerse pronto frondosos árboles, aquellas aguas abundantes por doquier, sin tener que extraerlas a pico y pala de la entraña de un risco. (10)
Es entendible ese odio de esta gente humilde en defensa de su pequeño universo de tierras fértiles. Existe también una poesía de inspiración integrista escrita por anónimos defensores del estado español. En ella expresaban esa decisión de combatir a los independentistas. Los soldados que sostuvieron el sitio de Holguín (11) se inspiraban y cantaban:
El ángel del esterminio
Sentó sobre Holguín su planta,
Levanta, señor, levanta
Tan desastroso desinio.
¿Es moro o es abisinio
Quien trajo la guerra á Holguín
Y de Cuba este confín
Incendia, tala y devasta?
No sigamos que ya basta,
Lo hacen tus hijos, Holguín. (12)
Otras de sus canciones en los momentos más difíciles del ataque insurrecto nos dice.
La partida de Peralta
Ya se puede preparar
Que si quedan diez soldados (13)
La literatura vino en nuestra ayuda para llenar sorpresivamente uno de los mayores vacíos que teníamos.
Tratar de encontrar el criterio de los grandes héroes del 68; los campesinos, que fueron la base del ejército libertador en la comarca de Holguín. La mayoría eran analfabetos y los que sabían escribir ignoraron la hazaña portentosa que realizaban y no hicieron diarios ni detalladas cartas que reflejaran su vida y pasiones. El más sorprendente descubrimiento lo tuvimos leyendo la papelería mambisa. En el dorso de un parte militar encontramos una singular poesía.
Fue escrita por un independentista que o bien hecho prisionero o presentado se encontraba en un poblado controlado por los españoles. Este individuo se la envió a Julio Grave de Peralta como muestra de respeto. El general por la escasez de papel que sufrían los mambises la tomó para escribir al dorso una orden a uno de sus subordinados. Al final el papel fue devuelto a Grave de Peralta. Luego de la muerte de este fue conservado por la familia que la donó al Museo Provincial de Holguín donde hoy se encuentra.
En él se puede ver con claridad lo que significaba para esta gente el líder, el caudillo local en este caso Julio Grave de Peralta. A continuación reproducimos el texto poético. Hemos respetado la ortografía y redacción original:
I
Al imbensible Peralta
Por su socorro clamamos
Pues en tre españoles estamos
Por que su amparo nos falta.
II
Novísimo general
Baleroso sin segundo
Después de dios en el mundo
Es quien nos puede amparar
A quien goso puede dar
A nuestra alma que en tanto
Desde que su amparo falta
Triste lagrima bertimos
Y su amparo le pedimos
Al imbensible Parelta (14)
III
Tres meses anduvimos hullendo
Por los bosques y montañas
Teniendo el suelo por cama
I un mal pan que estar comiendo
Barias personas muriendo
De los amigos y ermanos
Que tristemente dejamos
En el monte sepultado
Y en lagrimas anegado
Por su socorro clamamos
IV
Tres meses abemos andado
Sin amparo y sin consuelo
Sufriendo lluvias del suelo
Que el mundo estaba anegado
Los tristes y desgraciados
Que cautibos nos miramos
Y infelices que llegamos
A poder del enemigo
Sus mas leales amigos
Dentro de españoles estamos
V
Que tristesa abia de ser
Que dolor para nuestra alma
Nos ysieron tomar arma
En contra de buestro poder
A los que amamos tan fiel
Al incansable Peralta
De su persona tan alta algun socorro esperamos
Y amargos suspiros damos
Porque su amparo nos falta (15)
La rústica poesía con una lamentable ortografía y redacción reproduce muy bien como pensaban, no pocos de los cubanos que militaron en la insurrección. También se puede ver las relaciones patriarcales entre Julio Grave de Peralta y estos hombres y mujeres. Los historiadores disponen de un rico testimonio del pasado que son las obras literarias. Los que escribieron esas poesías que los rodeaba.
NOTAS
1–Rine Leal, Teatro Mambí, Editorial Letras Cubana, La Habana, 1978, p. 199 y 200
2–José Abreu Cardet Las Fronteras de la Guerra: Mujeres, soldados y regionalismo en el 68, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2007.
3– Dante Alighieri Divina Comedia Infierno Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1972, p192
4–José Abreu Cardet Apuntes sobre el integrismo (Cuba 1868 1878), Editorial Oriente Santiago de Cuba, 2012
5–Así se designaban a los que durante las guerras de independencia lucharon a favor de España.
6–Dulce María Loynaz, Un verano en Tenerife, Editorial Letras Cubana, La Habana, 1994, p 64.
7–Ibídem, p 68.
8–Ibídem, p 67.
9-Ibídem, p 64.
10– Dulce María Loynaz, Fe de Vida, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2000, p 46.
11–La guarnición española de Holguín junto a un grupo de vecinos files al estallar la guerra de 1868 se encerraron en la manzana donde está ubicado el edificio conocido hoy por la Periquera y soportaron un sitio entre el 17 de noviembre y el 6 de diciembre de 1868.
12–Antonio José Nápoles Fajardo El Sitio de Holguín pp. 45 y 46
13 Ídem.
14–Se refiere a Julio Grave de Peralta el líder más importante de los insurrectos holguineros.
15–Museo Provincial de Holguín, Fondo Julio Grave de Peralta, Paquete 3, número 25.
El combate de La Ayuita
José Abreu Cardet
 La columna número seis, «Frank País», en marzo de 1958 llegó al territorio que le fue asignado por la comandancia de la Sierra Maestra para abrir un nuevo frente de combate. Este se le designaría con el nombre de Segundo Frente Oriental «Frank País». La columna que lo fundó estaba integrada por 76 hombres bajo el mando del comandate Raúl Castro.(1)
La columna número seis, «Frank País», en marzo de 1958 llegó al territorio que le fue asignado por la comandancia de la Sierra Maestra para abrir un nuevo frente de combate. Este se le designaría con el nombre de Segundo Frente Oriental «Frank País». La columna que lo fundó estaba integrada por 76 hombres bajo el mando del comandate Raúl Castro.(1)
La mayoría tenía armas de combate. Esta fuerza contaba con una cantidad, relativamente, reducida de combatientes para el inmenso terreno donde comenzó a operar. Abarcaba una región que se fue ampliando y llegó a incluir los antiguos municipios de: Guantánamo, Baracoa, Yateras, La Maya, Sagua de Tánamo, Mayarí y parte de Holguín. La zona de Sagua de Tánamo y Mayarí quedó enmarcada como una tenencia de este frente al mando del teniente Ignacio Leal(2). A este se habían subordinado los diferentes grupos de escopetaros que operaron en la zona, desde antes de la formación del Segundo Frente Oriental «Frank País». Bajo el mando de Leal estaba un pequeño grupo de rebeldes, relativamente, bien armados si lo comparamos con los que habían operado en el territorio con anterioridad.
El ejército de Batista que operaba en la zona era el escuadrón 74 de la guardia rural que tenía su jefatura en Mayarí. Este pertenecía al regimiento número 7 de la guardia rural que radicaba en Holguín. Una columna integrada por dos compañías, en los primeros días de mayo, bajo el mando del teniente coronel Cañizares Valdivia e integrada por el jefe del escuadrón de Mayarí comandante Miguel Pino Águila y el capitán Agustín Martínez hicieron un reconocimiento por la Ayuita, la Esmeralda y otros lugares del municipio Sagua de Tánamo.
Habían recibido información que en esa zona operaba un grupo guerrillero. Los mismos rebeldes permitieron que esa información llegara a oídos del enemigo. La idea era atraerlo al camino de la Canoa que estaba rodeado de alturas. Situaron una avanzada armada de escopetas en un bohío abandonado. Estos se dejaban ver de los caminantes. El ejército cayó en la trampa. Los guerrilleros dirían luego sobre esta trampa: «Todo el que pasó en esos días por el camino vio postas de escopetas amarradas con alambre» (3) Hasta aquellos momentos en la zona operaban pequeños grupos de escopeteros mal armados y con escaso parque. No se podían enfrentar con éxito a una fuerza enemiga.
Ante la perspectiva de una rápida incursión, sin encontrar resistencia importante, el enemigo trasladó a Cananova, en el municipio Sagua de Tánamo, (4) dos compañías bajo el mando del teniente coronel Cañizares Valdivia a la que ya nos referimos. En Casanova situó su base de operaciones. Lo determinante para escoger ese lugar era la existencia una pista de aviación. Si bien la aviación fue importante para todos los escuadrones, para el caso del 74 el papel de esta arma fue mucho mayor. Existían avionetas supeditadas a la jefatura del regimiento pero no a los escuadrones. En el caso del escuadrón 74, de Mayarí, se daba un caso interesante. Este comprendía los municipios de Mayarí y Sagua de Tánamo, una zona montañosa, en la época de lluvias las comunicaciones se hacían en extremo difíciles. Algunos vecinos que tenían cierto poder económico adquirieron pequeñas naves aéreas que transportaban a los que pudieran sufragar este tipo de viaje a los centros urbanos más cercanos. Algunas de estas naves fueron utilizadas por el ejército en labores de exploración y enlace. En esta operación el ejército contaba con dos avionetas que situaron en la pista de Cananovas.
El comandante Pino y el capitán Martínez abordaron sendas avionetas y se dirigieron a la zona donde actuarían sus fuerzas. Sobrevolaron en las primeras horas de la mañana del 13 de mayo ese territorio. Lograron localizar a los guerrilleros y según el informe que rindieron al mando superior lanzaron unas granadas sobre ellos. Regresaron a Cananovas. Allí le informaron al teniente coronel José Cañizares Valdivia, jefe de aquella fuerza. Alrededor de las 10 a.m. se inició la marcha. (5) La caravana la integraban nueve carros de ellos, tres jeep y el resto camiones. En el campamento establecido en Cananovas se dejaron dos pelotones y una ametralladora calibre 30.
En la vanguardia de la columna del ejército marchaba la compañía bajo el mando del capitán Martínez. Este situó en la extrema vanguardia un pelotón bajo el mando del teniente José M. Fernández. En el centro avanzaba otro pelotón. La llamada Compañía especial bajo el mando del comandante Pino Águila junto con el teniente coronel José Cañizares marchaba detrás de la del capitán Martínez. Es interesante que del total de 6 pelotones que se disponían dejaran dos cuidando el campamento con una ametralladora pesada, lo que disminuía considerablemente las fuerzas que pudieran utilizar en la operación. Era el temor ante la posibilidad de que el enemigo pudiera atacar utilizando la táctica de guerra de guerrillas. Hubiera bastado con una escuadra bien atrincherada en el campamento para defenderlo. Pero la inteligencia militar era muy mediocre en el regimiento 7 y siempre quedaba la duda si los rebeldes era aquel grupo reducido.
Los revolucionarios estaban formados por una pequeña fuerza de unos 20 hombres. Eran miembros de la columna 6 «Frank País». Estos contaban con 3 garand, 3 srpinfeld, una escopeta automática y un antiguo fusil de las guerras de independencia mono capsular. El resto escopetas de un solo tiro y algunos desarmados. (6) Aunque es cierto que tienen más armas y de mejor calidad que los escopeteros, que hasta aquellos momentos operaban en la zona, pero la correlación de fuerza está absolutamente a favor del ejército. Sin embargo, contaban con las ventajas que le ofrecían el terreno y la rigidez académica del enemigo. Las seis armas de guerra les permiten disparar desde posiciones distantes y bien protegidas contra los soldados. Además con una mayor precisión que las escopetas. Los guerrilleros decidieron aprovechar las ventajas del terreno.
La fuerza del ejército se desplaza en jeep, camiones y camionetas pero ningún vehículo cuenta con blindaje. La marcha la inicia el teniente Fernández en un jeep con tres soldados, luego dos camiones con una compañía, después en otro transporte el comandate Pino Águila y el teniente coronel Cañizares, a continuación otros camiones con más fuerza y luego un pelotón de retaguardia. Llegan a la Ayuita en esta formación y continúan pese a que saben de la existencia de fuerza enemiga. Avanzan por un camino que tiene: «… al frente y a los dos flancos alturas dominantes» (7) Los rebeldes reconstruyeron esta acción muchos años después y describieron en estos términos la posición que tenían:»…una altura dominante que bloquea el camino de la Ayuita, permiten observar el movimiento de la columna enemiga y a la vez brindan la protección necesaria para el combate…» (8)
Los insurrectos tienen una ventaja sobre los batistianos conocen el itinerario del enemigo. Apenas la caravana toma el camino de la Canoa son avisados. Esto le permite tomar posiciones y preparar la emboscada. La inteligencia militar rebelde es muy superior a la del ejército. Una de las bases fundamentales era la colaboración espontánea de los vecinos de los barrios y campos. Según la investigación realizada posteriormente por el ejército de Batista sobre esta acción el teniente Fernández envió a un cabo y un soldado hacer una exploración a pie, pero cuando esta se iniciaba les ordenó regresar y continúo en el jeep. Los rebeldes abrieron fuego y los soldados se desplegaron. El ejército tiene tres muertos y seis heridos. Acaban retrocediendo y abandonan el campo de combate.
Las tropas del escuadrón estaban impactadas, pues en lugar de recibir un esporádico fuego de escopetas de caza se encontraron bajo los disparos de fusiles de guerra. Una escopeta de cartucho tiene un alcance muy limitado y además su efecto en el cuerpo, generalmente, no es mortífero a menos que se dispare de cerca. En fin es un arma para cazar aves y disparar de cerca. En la investigación realizada por el regimiento, sobre este fracaso, se pudo constatar que los jefes de pelotones fueron escogidos entre los sargentos más capaces en la persecución de guerrilleros y como guardias rurales conocedores del terreno. Los soldados provenían, en su mayoría, del servicio militar emergente.
Pero todos habían pasado la escuela de reclutas, además, se le había intensificado el entrenamiento y el tiro con fusiles y entre ellos se encontraban algunos guardia rurales con muchos años en el cuerpo. En esa investigación se recogieron criterios pocos edificantes hacia el jefe de la columna; el teniente coronel José Cañizares Valdivia. Según los juicios de los soldados no se había portado con el valor que se espera de un jefe en campaña. Sobre los demás oficiales no hubo criterios desagradables. El teniente coronel Cañizares mintió sobre el número de bajas del enemigo. Afirmó que habían sido muertos diez y seis rebeldes. Lo hizo con tal desfachatez, que la investigación del mando del regimiento llegó a la conclusión de que el teniente coronel mentía. Según su informe las bajas rebeldes: «…fueron comprobados por su vista pese al que más próximo se encontraba a unos 400 metros de distancia y a pesar de la profundidad que dice se encontraban los cadáveres, relato este que resulta inconcebible, ya que a esa distancia y la oscuridad ocasionada por el tiempo reinante y el follaje de la maleza imposibilitan la visibilidad para distinguir un cuerpo humano» (9)
Los rebeldes no tuvieron bajas. En la investigación realizada por el regimiento se culpó al teniente coronel Cañizares: «…conduciendo nuestras tropas a un verdadero fracaso a la vista del enemigo y con su retirada, no logró más que infundir el desconcierto en la tropa» (10) Tal parece que este oficial no se portó con mucho valor. La actitud de otros oficiales de menor graduación, en varias acciones que se desarrollaron en los últimos meses de 1958 en la jurisdicción del regimiento, fue muy diferente como el comandante Pino Águila, el capitán Sosa Blanco, Ávila o el teniente Fernández, que murió en esta acción mandando la extrema vanguardia. Aunque no tenemos información sobre este oficial pero el apellido Cañizares quizás lo situé en la familia del general Salas Cañizares, es posible que su ascenso, más que méritos propios, se deba al parentesco. A diferencia de los otros oficiales mencionados que alcanzaron sus grados por los servicios prestados.
Cañizares culpó la causa del fracaso a la falta de soldados. Solicitaba doce compañías para poder batir a los rebeldes. La jefatura del regimiento consideró que el referido oficial: «…ha querido exagerar, al decir que son imprescindibles doce compañías…» (11)
Si analizamos esta operación nos encontramos que un factor importante es la mediocre información que tenían del enemigo. Es cierto que realizaron una exploración aérea, en la que lograron detectar la presencia de guerrillas en la zona. Pero desconocían por completo la cantidad aproximada de estos. Por lo que dejaron unas fuerzas bastante numerosas en el campamento, dos pelotones con una ametralladora pesada temiendo un posible ataque enemigo. Asunto imposible por el escaso número de hombres con que contaban los rebeldes. Avanzaron en camiones por caminos ideales para una emboscada. Si bien poco antes de chocar con el enemigo realizaron una exploración esta fue trivial, pues el teniente jefe de la vanguardia la hizo retroceder. No intentaron una acción de flanqueo una vez que cayeron en la emboscada. Recibieron apoyo de la aviación primero de una avioneta que hostigó a los rebeldes con armas ligeras y granadas. Al parecer esta era una de las naves civiles de la zona que no poseía una ametralladora pesada. Luego acudieron dos avionetas del regimiento que ametrallaron el lugar.
Durante el desarrollo de la acción los seis heridos del ejército fueron retirados a una casa vecina. Allí se les atendió, según las posibilidades de una unidad en campaña. No debieron ser muchas, pues no tenían médicos. Los heridos fueron retirados hacia el campamento en Cananovas cuando lo hizo la unidad en su totalidad. En horas de la noche es que llegaron a ese lugar desde donde los conducen en un avión a un centro hospitalario. (12)
La acción o escaramuza de la Ayuita fue un acontecimiento insignificante por su resultado en las operaciones que emprendió el regimiento contra los rebeldes. Pero fue la primera acción donde las fuerzas del regimiento son contenidas por una tropa rebelde en el territorio del regimiento número 7 de la guardia rural.
NOTAS:
1–En agosto hace 20 años. Columna 17 «Abel Santamaría», Ministerio de Cultura de Cuba, 1978, p. 19.
2–Comisión de Historia de la Columna 19 «José Tey» Columna 19 «José Tey», Segundo Frente Oriental «Frank País», Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1982, p. 131.
3–Ibídem , p. 141.
4–En la actual división política administrativa pertenece al municipio Frank País de la provincia Holguín.
5–Instituto de Historia de Cuba Fondo Ejercito 24—5.2—1:3.1—-23.
6–Comisión de Historia de la Columna 19 «José Tey» ob. cit p. 141
7–Instituto de Historia de Cuba Fondo Ejercito 24—5.2—1:3.1—-23.
8–Comisión de Historia de la Columna 19 «José Tey» ob. cit, p. 141
9–Instituto de Historia de Cuba Fondo Ejercito 24—5.2—1:3.1—-23.
10–Ídem.
11–Ídem.
12–Ídem.
Protección del Patrimonio Cultural
Copyright Centro Provincial de Patrimonio Cultural Holguín / Desarrollado por ACCS Holguín